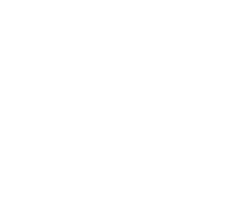Corría 1975, año especial, ciertamente. Aun se vivía la resaca feliz del título Sudamericano y el país celebraba el gol del “Cholo” Sotil, cuando un potente sacudón retumbó desde el Sur: “El Tacnazo”. Uno más, llegaba para remecer el esforzado viaje de ese sufrido tren, llamado Perú. La noche anterior, el cuartel Tarapacá, había sido mudo testigo de una reunión trascendental. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, cuando Francisco Morales Bermúdez y los jefes de las Regiones Militares sellaron la decisión. Los generales se abrazaron, chocaron sus vasos y se encomendaron; mientras tanto, el país dormía. Cierta crónica da cuenta del primer flash emitido por Radio Bicolor de Tacna, en la mañana del Viernes 29 de Agosto: “Velasco ha sido destituido…por haber desviado el proceso revolucionario de la Fuerza Armada … y por su personalismo…Juan Velasco Alvarado no se encontraba en la posesión de sus facultades mentales para seguir en su tarea de gobernante …”
Atrás quedaba todo el calor nacionalista – Peruanista, me atrevo a decir – vivido en el país, como nunca antes; era el preludio de nuevos tiempos. Algunas cosas cambiarían, otras, simplemente, se irían al panteón del olvido. Puedo verme con mis amigos en la ciudad de Chachapoyas y recordar, nítidamente, aquella tonadita, acompañada de pegajosa fanfarria trompetil. Partía de los parlantes del local de SINAMOS, en la Plaza de Armas y volaba por los aires, hasta llegar al meollo de nuestro patriotismo limpio y candoroso, adolescente y pueblerino. “La Fuerza Armada con el Pueblo …”, sonaban victoriosos, mensaje y orquestina. Desde aquel día se apagaron, para siempre …
1975, decía, pero la historia comenzó, mucho más atrás. Aquel fue un giro inesperado, “una Revolución contra la Revolución”. Chachapoyas, por su parte, no se inmutaría más de la cuenta y seguiría viviendo a su manera, en paz. El punteo y la cumbia amazónica de “Los Cristales” o “Los Kuelap” seguirían sonando sabrosos en” El Alonso” y los “quellamitos” seguiríamos descubriendo la vida, a punta de palomilladas. Aquella villa contaba, por entonces, tan solo con 16 por 9 cuadras, no más de 150 manzanas. Era un plácido remanso enclavado entre verdes montañas, sus majestuosos perfiles se erguían hacia los 4 vientos y la protegían, con celo, como el más fiero guardián. Así había sido desde 1542, cuando la denominada “San Juan de la Frontera de los Chachapoyas” sentó su ubicación definitiva, 4 años después de que el capitán realista Alonso de Alvarado decretara su primera fundación. Un manto de calma se posaba sobre ella y la acariciaba, con su delicada tersura. De Enero a Diciembre, de día o de noche, con sol o con lluvia, así, desde siempre. Todo lo cubría, de extremo a extremo; desde el Cerro Colorado, por el oeste, recorriendo el Jirón Amazonas, hasta el viejo colegio San Juan de la Libertad, por el este; y desde las primeras casas huerta, allá abajo, en los extramuros del sur, hasta el manso riachuelo, aquel que dibujaba bucólico final, hacia el norte.
Cientos de años habían transcurrido y no pocos terremotos la habían remecido. Sin embargo, lo más valioso no había cambiado: la antigua ciudad y su gente conservaban su talante proverbial, la impronta de su sello personalísimo. El alma limpia, como el azul de su cielo; el trato, cálido y amable, como un encuentro de amigos celebrado al calor de humeante café y sabroso pan semita, recién sacadito del horno; y el hablar pueblerino, alegre y cantarín, como la pícara coquetería de sus hermosas damas.
El “progreso” no la había invadido, esa malsana carcoma que todo lo daña. Un potente baluarte, la había mantenido a salvo: la geografía. Chacha – permítanme llamarla así – era el último punto de una ruta. La que iniciaba en Chiclayo y, al cabo de esforzadas 20 horas, o a veces más, culminaba a 2483 metros sobre el nivel del mar, en plena ceja de montaña. Punto final de una ruta, ya lo dije ¡ y vaya que ruta ! En aquellos años recorrerla era una travesía heroica. Partir desde la costa, al pie del mar y cruzar el desierto de Olmos; trepar y atravesar la cordillera Negra, vislumbrar desde lo alto el llano amazónico, descender y recorrerlo, acompañando el serpentear del Marañón; sofocarse al pasar por el horno de Bagua para, finalmente, volver a escalar, superando curva tras curva y viviendo susto tras susto. Si en el primer tramo, había que sortear “El Cuello”, ese desafío a la valentía, en el final había que vérselas con Limonpunta, aquel homenaje al arrojo. Culminando el viaje, el marco natural mostraba su rotunda exuberancia, severa y altiva: era el preludio de la llegada. Allí estaban las verdes campiñas, jalonadas de eucaliptos, pencas y riachuelos inmemoriales; allí se apreciaba, gobernando la hondonada, “El Molino”, con su antigua arquitectura de gruesos muros de adobe y tejado rojo oscurecido. De cuando en cuando algunos pobladores se dejaban ver, hombres, mujeres y niños, grandes en su humildad, velando por sus rebaños o sus aves de corral, al pie de la carretera. El cansado viajero, por su parte, observaba en silencio y proseguía hasta ver, al fin, el ansiado cartel que coronaba el pórtico y su anhelo por llegar: “Bienvenidos a Chachapoyas”
Escrito por Erik García Santander